Al
principio, Óscar, Ojeda y yo, usábamos los zurullos de perro que encontrábamos
por la calle, pero enseguida nos dimos cuenta de que necesitábamos excrementos
con más consistencia. Nada mejor que nuestra propia mierda. Lo que hacíamos era
pasarnos por la zapatería del barrio para pedirle a Manolo, el dependiente, una
caja de zapatos vacía. Lo echábamos a suertes y el que perdía se metía en los
baños de algún bar para vaciar sus tripas dentro de la caja. Luego buscábamos
una cabina telefónica y, con ayuda de un palo, untábamos tanto el micrófono
del teléfono como el altavoz. Hecho esto, solo teníamos que alejarnos unos
metros de la cabina y, discretamente, sentarnos a esperar.
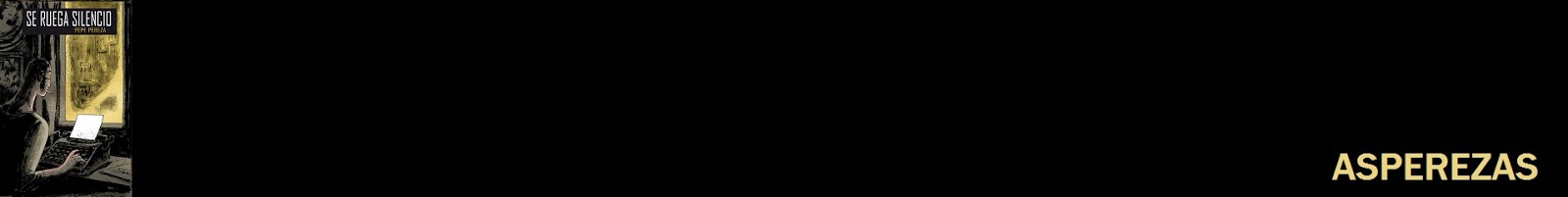





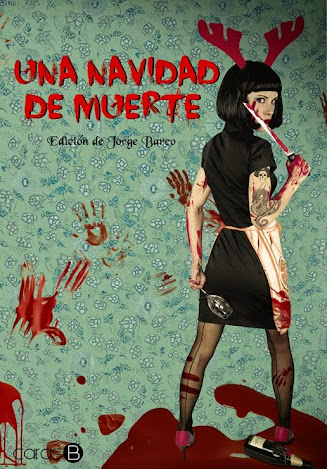
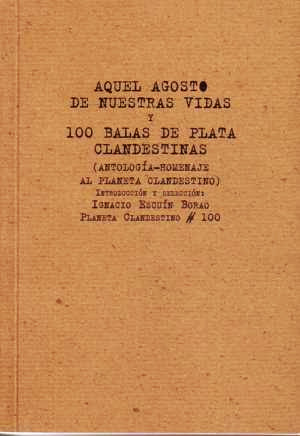


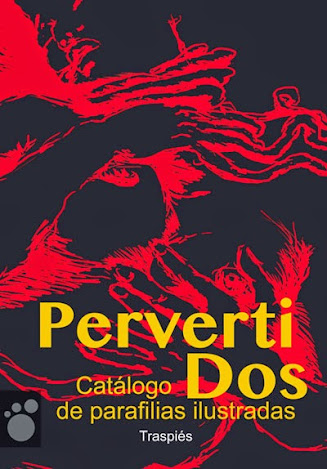
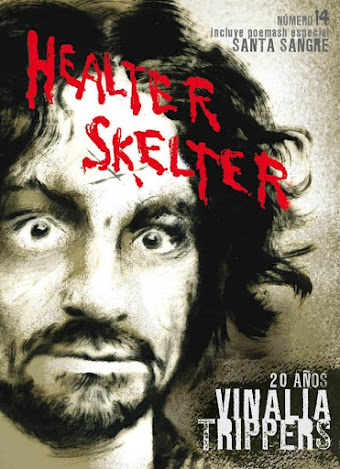

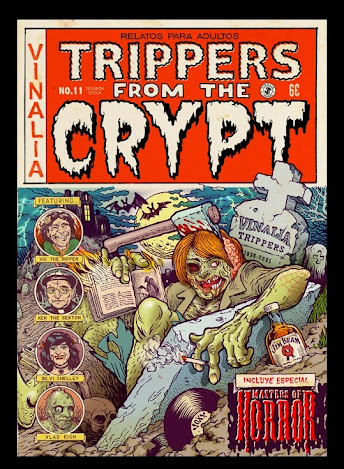

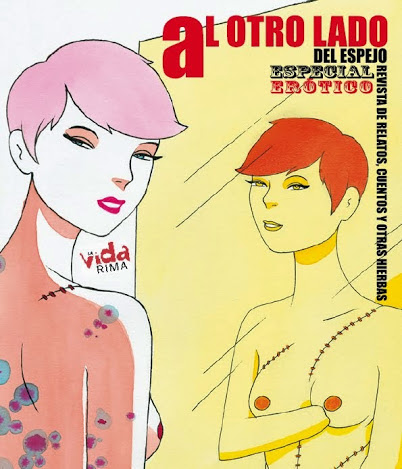
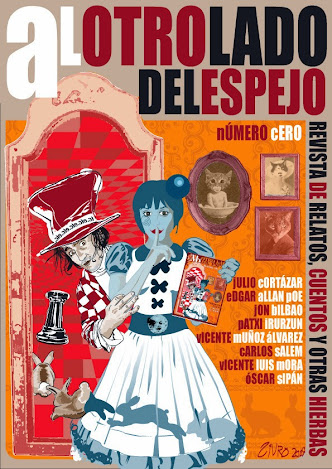
.jpg)





.jpeg)






















.JPG)


































































