A las tres llega Elena, la chica
de la limpieza, y a mí no me apetece ver a nadie. Así que salgo de casa diez minutos
antes. Tengo uno de esos días en los que lo único que anhelo
es estar solo, perderme en mi isla mental y mantenerme alejado de todo y de
todos. Monto en el coche y conduzco sin rumbo por la ciudad.
A la media hora ya estoy harto
del tráfico, de detenerme en los semáforos y de las rotondas. Por mucho que lo
intento no logro atrapar ese sentimiento de retiro que tanto ansío. Normalmente
soy capaz de sumergirme en la soledad más profunda aunque esté en medio de una
multitud. Como no tengo otra cosa que hacer, decido llegarme hasta mi librería
favorita. Tal vez allí lo consiga.
En cuanto salgo del coche y piso
la calle me siento agobiado por la marabunta que me rodeaba. Además, todos los
ruidos que generaba la ciudad me son molestos.
Llego a la librería. Me recibe el
dependiente, un hombre de mediana edad, con gafas y sonrisa discreta. Nos
saludamos cordialmente y me deja a mi aire. Echo un ojo a las novedades de la
planta baja. No veo nada que me interese. Subo al primer piso. Es un espacio
acogedor, circundado por estanterías llenas de libros que dejan paso a un gran
ventanal presidido por un cómodo sofá de cuero. Los rayos de sol rebotan en el
barniz que cubre la madera del suelo, dotando al lugar de una luminosidad pulcra
y una energía terapéutica. Rebusco entre los ejemplares expuestos. Elijo Sueños de Bunker Hill de John Fante,
también Miedo y asco en las Vegas de
Hunter S. Thompson. Añado a la compra Catedral
de Raymond Carver, y para terminar: Réquiem
por un sueño de Hubert Selby Jr. Se está bien aquí, entre las hileras de
libros. Me gusta el olor a papel nuevo que me remonta a los primeros cómics que
tuve. En la librería hay unas pocas personas, pero es como si no estuvieran.
Cada cliente se limita a buscar libros en completo silencio. Me acomodo en el
sofá y leo el principio de los libros que he elegido. A las pocas frases quedo
convencido de que voy a hacer una buena compra. Me hundo en el cuero
disfrutando de esta paz enjabonada de sol. Es complicado que se den las
condiciones ideales para que una persona con un estado de ánimo en concreto
encaje en un espacio determinado, sin embargo, noto que es aquí donde debo
estar. No se me ocurre un lugar mejor, aparte de mi casa, para dejar pasar el
tiempo. De pronto, escucho las risas de unos niños. Veo a dos chiquillos subir
desde la planta baja y seguir corriendo hasta el segundo piso. Por detrás los
persigue el padre llamándoles al orden. Se acabo la tranquilidad. Me levanto
del sofá y bajo hasta la caja para pagar.
En la calle me surge la duda de
qué hacer. Quisiera ir a casa, pero Elena está allí, limpiando de tres a siete
de la tarde. Aún quedan unas horas por delante. No me apetece meterme en una
cafetería, tampoco sentarme en una terraza. Lo único que quiero es soledad.
El semáforo está en rojo. Pienso
en todo el tiempo que he pasado esperando delante de un semáforo y el tiempo
que en un futuro tendré que esperar. Echo la cuenta por encima y sumándolo todo
me da una cifra de más de un año. Un año de mi vida tirado a la basura por aguardar
delante de una bombilla. La luz se pone en verde. Meto primera, luego segunda y
sigo recto. ¿A dónde ir? Se me ocurre que el parque que está junto a la ribera
del río debería ser un sitio tranquilo donde pasar un rato.
Salgo de la ciudad por el puente
de piedra. Sigo por el cementerio, giro hacia La Casa de las Ciencias, continúo
hasta las piscinas municipales y aparco enfrente de La Hípica. Salgo del coche
con la bolsa de libros y me interno entre los claroscuros que dejan las sombras
de los árboles sobre la hierba. Me siento en el suelo apoyando la espalda en el
tronco de un chopo. Es un buen sitio, con vistas excelentes y apartado de la
zona de los paseantes. Saco un libro al azar, Catedral de Raymond Carver. El bueno de Carver, sus palabras
certeras, rebosantes de sinceridad son el antídoto perfecto contra la apatía.
Leerle es como deslizarse por un tobogán. Un trueno. De seguido el chaparrón.
Es la típica tormenta de verano. Corro a refugiarme dentro del coche.
Minutos más tarde, vuelve a lucir
el sol. A pesar de que ya no llueve, permanezco en el coche. Acabo el
relato que estoy leyendo y sigo con el siguiente.
Cuando quiero darme cuenta son
las siete de la tarde. Por fin puedo regresar.
En casa todo está limpio e
impecable. Elena se ha esmerado. Al entrar en el salón veo que hay varios mensajes
en el contestador. Escucho el primero. Es de mis hermanas:
-
(Cantando a dúo)
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos tus hermanas, cumpleaños feliz…
Apago el aparato. Entro en el
baño y abro el grifo para que la bañera se vaya llenando. Aplico gel y sales
perfumadas. Enciendo unas velas y pongo música suave. Quiero crear un ambiente
agradable. Este baño es la recompensa por las horas que he pasado fuera de
casa. Me desnudo y me meto en el agua caliente. Todo es perfecto. Sin embargo,
sigo arrastrando un sentimiento acre del que no logro desprenderme. Me doy
cuenta de que hoy, día de mi cumpleaños, mi único deseo es volver al útero
materno. De hecho, el baño es justamente eso, un vano intento, una recreación inconsciente
y chapucera por crear un saco amniótico donde esconderme del mundo para
siempre.
pepe pereza































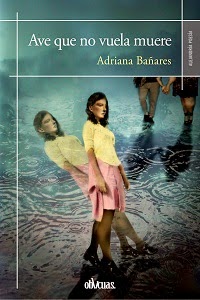










































.jpg)
















































































