LOS PATOS
El coche de policía avanzaba a
toda velocidad por las calles de la ciudad. Los otros vehículos alertados por
las sirenas se apartaban cediéndole el paso. Yo iba prisionero en los asientos
traseros. Separado de la pareja de policías, que iban en la parte delantera, por
una resistente mampara de metacrilato reforzado. La sangre de mis manos
empezaba a secarse y las sentía pegajosas. Las tenía esposadas a la espalda. Noté
las muñecas doloridas por la presión del metal y deseé que llegásemos cuanto
antes a la comisaría para que me quitasen las esposas.
Nada más llegar, me llevaron a la
sala de interrogatorios y me dejaron allí. Al rato, entró un hombre de mediana
edad vestido de paisano. Me recordó a un profesor de matemáticas que tuve en
octavo de EGB, un tipo entrañable del que guardaba un buen recuerdo. El policía
se sentó frente a mí y dejó sobre la mesa un paquete de tabaco rubio y un
mechero.
-
Sírvete, si quieres.
-
Tengo las manos manchadas.
El policía cogió un pitillo y me
lo puso en la boca. Luego me dio fuego con el mechero.
-
Te has metido en un buen lío, ¿lo sabes, no?
-
Sí señor.
-
Has herido gravemente a un adolescente…
-
Ha sido un accidente.
El policía se encendió su
cigarrillo.
-
Explícate.
Guardé silencio, no me atreví a
confesarle que todo lo sucedido había sido por culpa de una pareja de patos…
Todo empezó el verano pasado. Dos
meses antes mi compañera había fallecido en un accidente de tráfico y las
vacaciones estivales me estaban resultando una tortura. No tenía el cuerpo para
viajes así que me quedé en casa. Sentía tanto dolor por la pérdida de mi amante
que era incapaz de ver una salida. Incluso llegué a sopesar muy seriamente la
idea del suicidio. Lo que fuera con tal de acabar con el dolor. Al fresco de la
noche todo era más llevadero, por eso adquirí la costumbre de esperar la
llegada del nuevo día asomado al balcón. Dicho balcón daba a un parque y las
vistas eran buenas. Ya que me era imposible dormir prefería quedarme allí
observando cómo las luces de mis vecinos se iban apagando según pasaban las
horas. Una de esas noches, a mediados de julio, llegó la pareja de patos. Uno
era negro con manchas blancas, el otro gris. Aparecieron en el parque
rebuscando con sus picos entre el césped. De inmediato decidí que el gris era
la hembra y el de manchas el macho. No tenía ninguna base para tal afirmación,
sin embargo, esa fue mi conclusión. Entré en la cocina, cogí un cuscurro de
pan, lo humedecí en agua y se lo eché a los patos. Se lanzaron a por él y lo
estuvieron picoteando hasta que no quedo ni una miga. De pronto, los aspersores
del parque se pusieron en funcionamiento y espantaron a las aves. Levantaron el
vuelo y se alejaron en dirección al río. Al quedarme solo noté de nuevo el
dolor, el mismo que me venía corroyendo desde el día que ella murió. Me di
cuenta de que durante los breves minutos que había compartido con los patos me
había sentido libre de todo sufrimiento. Por primera vez el dolor me concedía
una tregua.
Al igual que la noche anterior
los patos llegaron a eso de la una de la madrugada. Me alegré de verlos. Esta
vez, además de pan húmedo, les agasajé con unas cuantas hojas de lechuga y una
manzana cortada en pequeños pedazos. Los patos se dieron un festín y para
cuando los aspersores se pusieron en funcionamiento ya habían acabado con todo.
La noche siguiente acudieron
directamente debajo de mi balcón. Les serví un surtido de frutas. Ellos me lo
agradecieron dando buena cuenta del banquete. Me fijé en que el pato con
manchas, es decir, el que yo había tomado por macho, le cedía los mejores
bocados al pato gris. Pensé que era una galantería por su parte. Eso me hizo
profundizar en la relación que mantenían las aves. Me los imaginé al acabar el
verano volando hacia el sur, salvando juntos todas las dificultades y peligros
del viaje, los vi en la sabana africana protegiéndose el uno al otro de los
depredadores y me pareció admirable.
El dolor siempre desaparecía
cuando acudían los patos. Durante esos quince o veinte minutos me veía libre de
toda pesadumbre. Era un pacto entre mi corazón y yo, una pequeña pausa para
recobrar fuerzas y poder sobrellevar el sufrimiento que me aguardaba en cuando
las aves se iban.
Así fueron pasando los días hasta
que las vacaciones terminaron y pude volver al trabajo. Para mí fue un alivio.
Por lo menos estaba ocupado y el dolor era más llevadero. Por las noches
esperaba a los patos para compartir con ellos unos momentos de paz. Acabado el
verano empecé a sentirme mejor. Seguía echando de menos a mi compañera, pero
estaba aprendiendo a vivir sin ella. Eso
hacía que todo fuera más fácil y menos doloroso. Cuando el buen tiempo dio paso
al descenso de las temperaturas, los patos dejaron de acudir. Supuse que habían
emigrado al sur huyendo del frío.
Pasó un año. De vez en cuando me
acordaba de ellos. Me preguntaba si seguirían vivos y si volvería a verlos. Una
noche, a principios de junio, volvieron a aparecer. Yo estaba viendo la
televisión con las ventanas abiertas y de pronto los escuché en el parque.
Cuando me asomé al balcón y los vi no pude dar crédito a mis ojos. Sin embargo,
allí estaban. Me alegré muchísimo. Fue como reencontrarme con unos viejos
amigos. Entré en la cocina y busqué algo bueno para darles de comer. Viéndolos
pensé en lo maravilloso de permanecer juntos. El pato con manchas seguía
cediéndole los mejores bocados al pato gris. La de cosas que habrían compartido
esos patos. Había oído decir que se emparejaban de por vida. Me pareció
maravilloso que fuera así.
Y llegó el fatídico día. Había
salido bastante tarde del trabajo. Mientras me hacía la cena escuché en el
parque las voces de un grupo de chavales que trataban de impresionar a unas
chicas, pero no le di importancia. En vez de eso me concentré en darle la
vuelta a la tortilla de patatas que estaba cocinando. Cené viendo la tele. En
el canal Odisea emitían un documental sobre ataques de tiburones a bañistas. Un
surfero narraba su encuentro con un tiburón toro y mostraba a la cámara las
cicatrices que le habían quedado de la experiencia. De pronto, me llamó la atención
algo que decía uno de los chavales que estaban en el parque:
-
Mirad, unos patos.
Inmediatamente me levanté del
sofá y me asomé a la ventana. Efectivamente, los patos habían llegado. Los
chavales señalaban su posición con el brazo estirado. Dos de ellos se pusieron
de acuerdo para rodear a las aves. Desde la ventana vi claramente la estrategia
de los jóvenes.
-
Dejadlos en paz –les grité.
Con mi prohibición había logrado
el efecto contrario. Sin darme cuenta les había ofrecido una oportunidad de oro
para que los jóvenes se envalentonasen delante de las chicas. Salí de la casa y
bajé a la calle lo más rápido que pude. Rodeé el edificio y llegué corriendo al
parque. Justo en ese momento, vi a uno de los chavales lanzando una patada
traicionera al pato gris. El ave salió despedida por la fuerza del impacto y
terminó estrellándose contra una pared. Corrí hacia el atacante. Al llegar a su
lado le di un empujón para apartarlo de mi camino y poder llegar donde estaba
el pato. El ave no se movía y permanecía en el suelo junto a la pared donde
había impactado. Al cogerlo, su cuello se descolgó inerte y supe que estaba
muerto. Busqué al pato con manchas. Lo vi junto a unos metros. Estaba atento a
lo que sucedía. Tuve la seguridad de que entendía la gravedad, la tragedia. Me
sentí culpable de lo ocurrido. De no haberles acostumbrado a una comida fácil
nada de eso hubiera ocurrido. Seguí observando al pato con manchas, haciéndome
cargo del dolor que sentía. Si se emparejaban de por vida debía estar abatido
por la repentina muerte de su compañera. Me sentí identificado con el ave. Yo
también había perdido a mi amante y sabía lo que era pasar por ese trance. En
ese momento, una de las chicas del grupo arremetió contra mí y comenzó a
golpearme en el pecho.
-
Lo has matado, cabrón. Lo has matado.
Creí que se refería al pato y no
logré entender su comportamiento. Menos aún, que me acusase de un acto que era
evidente que no había cometido.
-
¿Qué estás diciendo?
Señaló al grupo de jóvenes que la
acompañaban. De primeras, no supe lo que pasaba, tan sólo vi a unos cuantos
muchachos alborotados. Cuando miré más atentamente, me di cuenta de que uno de
ellos yacía inmóvil en el césped. Le pasé el cadáver del pato a la chica y
avancé hasta el grupo. La chica al notar el ave en sus manos lo dejó caer con
un gesto de repugnancia. Me abrí hueco entre el mocerío y me arrodillé junto al
chico que yacía inmóvil. Era el mismo que había pateado al pato, el mismo que
yo había empujado. Por lo visto, con el envite había perdido el equilibrio y
había caído de espaldas golpeándose la nuca con el bordillo de la acera. El
muchacho realmente parecía muerto. Vi que debajo de su cabeza se había formado
un charco de sangre. Metí la mano entre el cuero cabelludo para comprobar si la
herida era profunda. Lo era. Le cogí la muñeca. Afortunadamente tenía pulso.
-
Que alguien llame a una ambulancia.
Con la ambulancia también llegó
la policía.
Antes de que me metiesen en el
coche policial, vi al pato con manchas junto al cuerpo inerte de su compañera. Parecía
que quisiera reanimarlo a base de pequeños toques que le daba con el pico.
Sentí pena por él.
En la sala de interrogatorios el
policía seguía esperando una respuesta. Pero yo me limité a bajar la mirada y a
guardar silencio. Pensé en el pato con manchas y me pregunté qué estaría haciendo
en esos momentos.
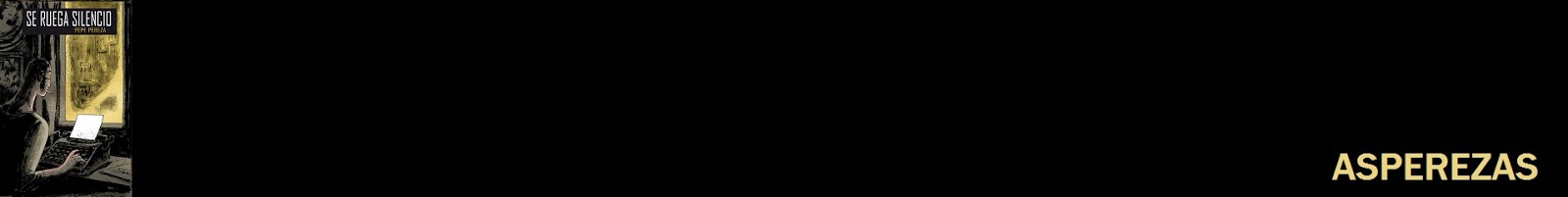


















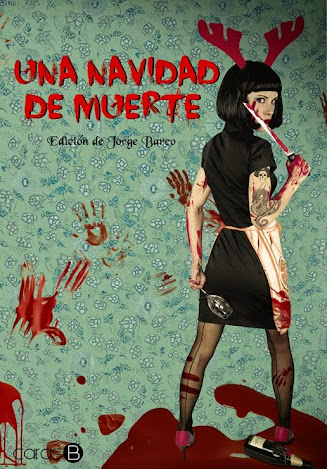
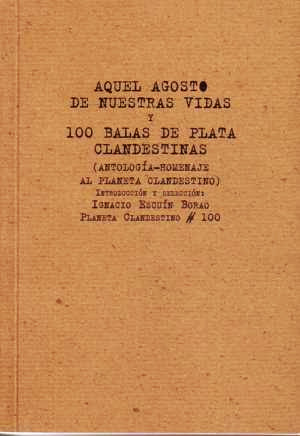


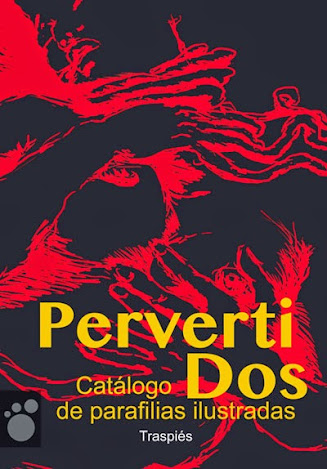
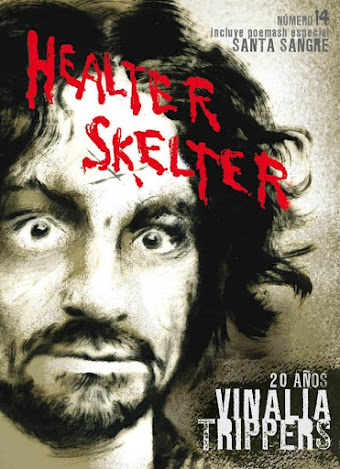

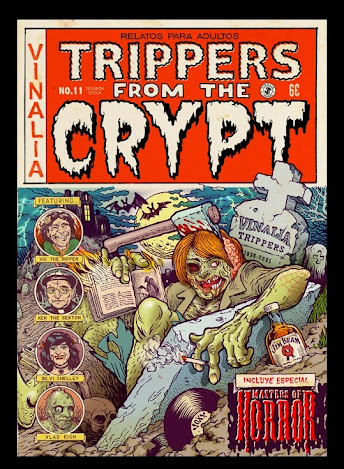

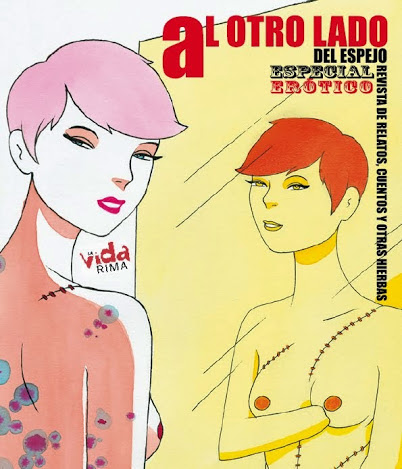
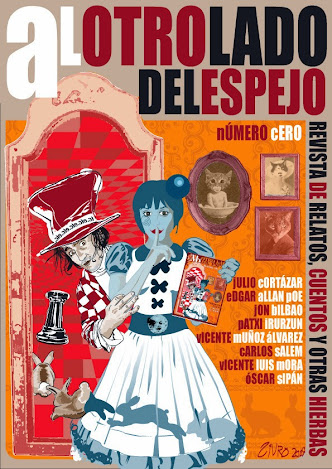











.jpeg)



















.JPG)



































































